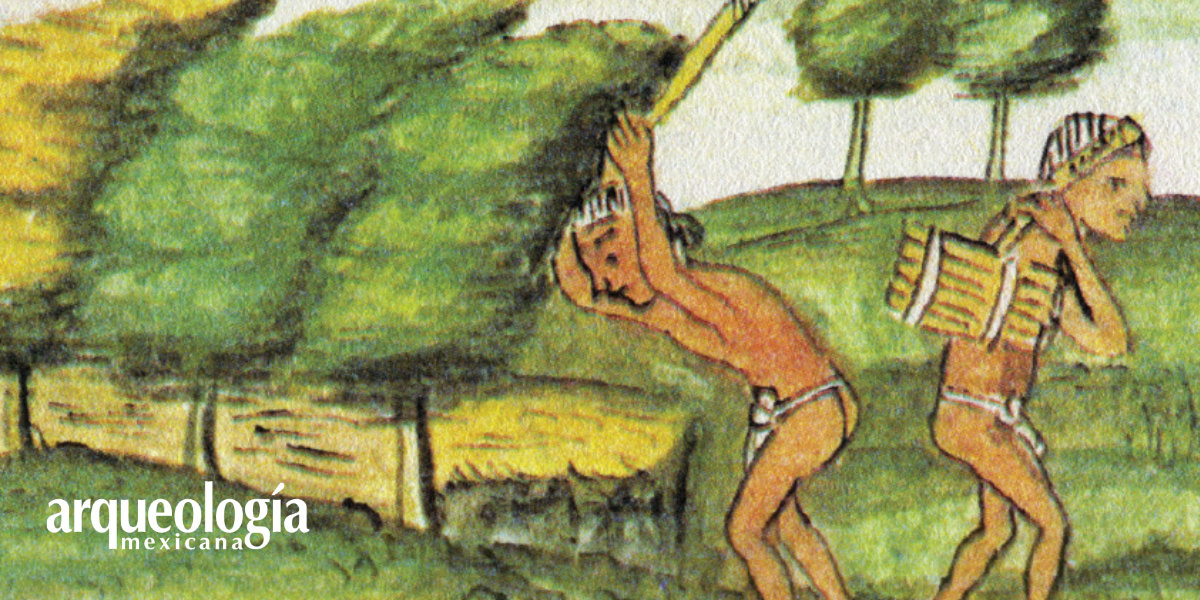Las investigaciones de paleoetnobotánica realizadas en el Valle de Teotihuacan durante los últimos 35 años han proporcionado información sobre las características del ambiente, las plantas utilizadas y el impacto que su explotación tuvo sobre el paisaje físico durante el periodo comprendido entre 400 a.C.-1500 d.C. En particular, la madera como recurso debió desempeñar un papel muy importante en el crecimiento y mantenimiento de la ciudad prehispánica.
En específico, el estudio de la madera carbonizada (llamado antracología) aporta datos para conocer los principales componentes de la vegetación arbórea-arbustiva que rodeaba a los asentamientos prehispánicos, así como de los patrones de uso y manejo de los recursos forestales por parte de los habitantes. En este caso nos referiremos a las comunidades vegetales que se encontraban en el Valle de Teotihuacan y al aprovechamiento del recurso forestal durante la ocupación prehispánica.
Teotihuacan se localiza en una zona de transición entre dos tipos climáticos: un clima templado semiseco en la planicie y subhúmedo templado en las elevaciones de los alrededores, con temperatura media anual de 15o C y una precipitación anual entre 500-600 mm. En general, en el área prevalecen condiciones semiáridas. Manuel Gamio, a principios del siglo xx, pensaba que los cerros se encontraban cubiertos de árboles y que en algún momento fueron talados, lo que hizo que el valle se convirtiera en una “tierra pobre”. En la década de los sesenta, William Sanders propone una idea similar: los cerros circundantes, antes o durante el auge de la ciudad, estaban cubiertos por un denso bosque de pino-encino y que la necesidad de material para la construcción y como combustible, junto con la apertura de amplias extensiones de terrenos para el cultivo, fueron los factores responsables de la deforestación. El problema de estas propuestas es que no estaban basadas en evidencia arqueológica sino en observaciones de las características actuales de la región.
En un estudio florístico realizado por Castilla y Tejero en el Cerro Gordo y zonas aledañas a San Juan Teotihuacan en la década de los ochenta del siglo pasado, se reconocieron seis tipos de vegetación: bosque de encinos (Quercus crassipes, Q. greggii y Q. mexicana), matorral de encino (Q. microphylla), matorral xerófilo (Opuntia streptacantha, Zaluzania augusta y Mimosa biuncifera), pastizal (Buchloe dactyloides, Hilaria cenchroides y Bouteloua gracilis), y vegetación hidrófila y antropógena. El matorral xerófilo es el más característico y el que más extensión ocupa en la región actualmente (fig. 3). Los autores plantean que, aunque en el pasado el clima fuera relativamente más húmedo, los tipos de vegetación serían semejantes a los mencionados anteriormente.
Éstos seguramente cubrían áreas y extensiones diferentes a las actuales, pero las comunidades consideradas como clímax (esto es una comunidad estable y madura que alcanzó su máximo desarrollo) deberían ser las mismas, es decir, el bosque y los matorrales. Incluso en el caso de que el bosque y los matorrales hubieran sido completamente deforestados, el proceso de sucesión vegetal restablecería a largo plazo (ya sea con un clima templado subseco o subhúmedo) las mismas comunidades clímax.
Carmen Cristina Adriano Morán. Maestra en ciencias por la UNAM. Técnico académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, adscrita al Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoambiente.
Emily McClung de Tapia. Doctora en antropología por Brandeis University. Investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. Responsable del Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoambiente.
Tomado de Carmen Cristina Adriano Morán y Emily McClung de Tapia, “Bosques, madera y su utilización en el Valle de Teotihuacan en la época prehispánica”, Arqueología Mexicana, núm. 195, pp. 36-41.