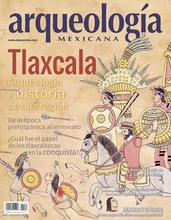Al querido Pepe Ramírez, guardián de la memoria arqueológica de nuestro país
A finales de la primera década del siglo XX, el Museo Nacional de México organizó una expedición al norte-centro del país, región considerada en esa época una terra incognita desde el punto de vista arqueológico. Las inspecciones de reconocimiento en el noroeste de Zacatecas condujeron a las excavaciones de los monumentos arqueológicos de Alta Vista. Las publicaciones que aparecieron en esa época y la documentación resguardada en archivos ofrecen información sobre los enormes aportes de estos estudios a los inicios del conocimiento de las antiguas culturas en este territorio y las razones que tuvo el gobierno federal para suspender esas excavaciones.
El 7 de agosto de 1908, siendo director interino del Museo Nacional de Historia, Arqueología y Etnología de México, el zacatecano y jurista Genaro García –quien sabía, tras una corta estancia en Chalchihuites, de la existencia de vestigios arqueológicos pertenecientes a una civilización prehispánica– solicitó al licenciado Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, la cantidad de 400 pesos para que Manuel Gamio Martínez, alumno de arqueología y auxiliar interino en la clase de historia del mismo museo, efectuara una excursión de un mes con el objetivo de estudiar los antiguos monumentos indígenas en el estado de Zacatecas. Un día después de la solicitud, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes autorizó el monto solicitado.
Según el periódico El Imparcial del 8 de noviembre de 1908, el director del museo dispuso que el joven alumno llevara a cabo dicha expedición como práctica de estudios. Dos años después, Manuel Gamio escribió que tras una conversación que sostuvo con Genaro García, sobre la escasez de datos arqueológicos en la porción septentrional de México, de manera particular en el norte y noroeste de Zacatecas, así como en el sur y suroeste de Durango, determinó que se realizara una exploración a tales lugares bajo los auspicios de esa institución (Gamio, 1910, p. 469).
El 14 de agosto de 1908 Gamio presentó al director del museo un programa de 12 días que incluía la visita a algunas ruinas en los alrededores de Guadalajara, y en el estado de Zacatecas: Juchipila, el Cerro del Mixtón, El Teúl, La Quemada, Sombrerete y Chalchihuites. El propósito de la inspección consistió en recabar información sobre los sitios arqueológicos de Zacatecas, para a partir de su estudio determinar un área de transición cultural entre las antiguas civilizaciones que habitaron el centro y sur de México y las que se desarrollaron en el norte del territorio mexicano, así como en el suroeste (en ese entonces denominadas culturas Pueblo de Chihuahua, Arizona y Nuevo México) y el sureste (conocidas como Constructores de Montículos) de Norteamérica.
Los monumentos arqueológicos de Chalchihuites Cuando Gamio llega al noroeste de Zacatecas, casi frontera con Durango, apoyado en la lectura de un artículo titulado “Antigüedades mexicanas”, de Carlos Fernández, publicado en 1886 en los Anales del Museo Nacional de México y en el libro Bosquejo histórico de Zacatecas, del historiador zacatecano Elías Amador, llevó a cabo un reconocimiento de la municipalidad de Chalchihuites, donde examinó algunos de los vestigios arqueológicos referidos en las publicaciones citadas y visitó algunos lugares que le fueron mencionados por la población local. Así pues, realizó trabajos de inspección en las cuevas naturales de la Polvorera, dentro de los terrenos de la hacienda del Vergel, cercanas a la actual población de Gualterio, e inspeccionó las cavernas –en realidad minas prehispánicas (Weigand, 1968, p. 45)–, de San Rafael y la de El Mezquitalito en las inmediaciones de la cabecera del municipio de Chalchihuites. Hizo descripciones muy detalladas, obtuvo medidas, dibujó cortes de su interior y levantó planos de ellas. En estudios subsecuentes clasificó dichas cavidades subterráneas como cuevas naturales –las que consideró lugares de habitación o albergue– y cavernas excavadas, que a la vez dividió en dos diferentes tipos dependiendo de la topografía del terreno natural y la matriz del subsuelo en el que fueron perforadas. Sobre estas últimas, concluyó que fueron utilizadas como refugios.
Durante los recorridos, Gamio también realizó rápidos reconocimientos de superficie en los monumentos arqueológicos emplazados sobre los cerros Moctezuma y El Chapín. Ambas eminencias rocosas las consideró verdaderas fortalezas naturales debido a su morfología natural y lo accidentado de sus laderas que (hicieron) hacen muy difícil (o casi imposible) el ascenso y acceso a sus respectivas mesetas superiores. Sobre los vestigios arqueológicos emplazados en el cerro Moctezuma, ubicado a más de 13 km al noreste del poblado de Chalchihuites –aunque nunca se detuvo en describirlos detalladamente–, escribió que tanto las obras de defensa como sus trincheras casi habían desaparecido, pero aún existía una de sus construcciones en la meseta que corona dicha elevación. Respecto al cerro El Chapín, aproximadamente a 10 km al suroeste del mismo poblado, inspeccionó sus laderas, una cueva natural y un estrecho pasillo que fue tallado y que atraviesa los peñascos superiores del costado sur, y que sirvió como único acceso a su meseta superior. De éste levantó un plano arqueológico que muestra los cimientos de viviendas o habitaciones muy rústicas, con planta circular y cuadrada, y la talla de un petrograbado con la figura de un círculo-cruz punteado. El registro arqueológico obtenido en El Chapín confirmó a Gamio la sospecha sobre su carácter defensivo, debido al difícil acceso a los vestigios arqueológicos ubicados en su cumbre y a la presencia de las dos trincheras de piedra emplazadas en la parte inferior y media del cerro. Respecto al petrograbado de círculo-cruz punteado, encontrado en la parte oriental de su meseta superior, y cuyo diseño está conformado por 260 oquedades semiesféricas, Gamio lo llamó “calendario”. Aunque en su opinión, si bien la coincidencia del número 260 es de gran importancia en la cronología náhuatl, consideró que la evidencia para asignar dicha función al petrograbado era insuficiente.
También señaló que en las planicies o los terrenos de suave inclinación de la región, hubo habitaciones o edificios aislados cuyos restos arqueológicos fueron destruidos en su mayoría, año tras año, por el arado. Al tomar en consideración todos los sitios arqueológicos antes referidos y otros que no visitó, aunque reportó, Gamio opinó que las fortalezas prehispánicas que coronan las eminencias montañosas en esta región y las cavernas artificiales, sirvieron como un sistema defensivo cuyo principal objetivo era proteger aquellos poblados que se habían establecido en los valles, como fue el caso del antiguo asentamiento de Alta Vista.
José Humberto Medina González. Arqueólogo por la ENAH. Se especializa en la historia de la arqueología, paisajes rituales y ceremonialismo en el nortecentro de Mesoamérica. Investigador de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH.
Baudelina L. García Uranga. Arqueóloga por la ENAH. Investigadora del Centro INAH Zacatecas y responsable del proyecto “Investigación y mantenimiento menor de la zona arqueológica de Alta Vista”.
Tomado de José Humberto Medina González y Baudelina L. García Uranga, “La expedición arqueológica de Gamio al norte de México”, Arqueología Mexicana, núm. 139, pp. 74 - 79.