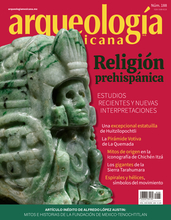En esta nota se expone una hipótesis en torno a una posible orientación cardinal utilizada para expresar los mensajes del Teocalli. Por la importancia que reviste el monolito, esculpido en el tiempo del apogeo expansionista de los mexica-tenochcas, la organización gráfica debió de producirse en un ambiente de exitosa colaboración del trabajo de los tlamatinime (sabios e ideólogos) y los escultores (tetlapanque).
La pieza escultórica mexica-tenochca conocida como Teocalli de la Guerra Sagrada fue descubierta a fines de julio de 1926 en los cimientos del torreón sur de Palacio Nacional, es decir, en terrenos del antiguo palacio de Motecuhzoma, “en el baluarte del Palacio esquina de El Volador”, cuando se estaban realizando obras para construir el tercer piso del edificio.
Casi un siglo después, en 1926, se desenterró la pieza y pasó a formar parte de las colecciones del antiguo Museo Nacional. El Teocalli de la Guerra Sagrada constituye, sin duda, uno de los monumentos tenochcas más extraordinarios por su manufactura y su contenido.
Al año siguiente de su descubrimiento el Dr. Alfonso Caso dio a conocer un extenso y cuidadoso análisis de la pieza, texto en el que todos los investigadores modernos se han apoyado para sus estudios. Caso le dio el nombre, en vista de la visible presencia del glifo conocido como atl-tlachinolli, difrasismo que, entre otros significados, se refiere a un conflicto bélico de carácter religioso.
Tomado de Xavier Noguez y María Teresa Neaves Lezama, "Una nota sobre el Teocalli de la Guerra Sagrada", Arqueología mexicana, núm. 188, pp. 20-25.
Xavier Noguez. Licenciado y maestro en historia por la UNAM. Doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tulane. Profesor-investigador de El Colegio Mexiquense. Sus áreas de investigación son los códices del Centro de México y los orígenes de la tradición guadalupana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.
María Teresa Neaves Lezama. Licenciada en historia por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Investigadora en la Dirección de Etnohistoria del INAH. Sus áreas de investigación son la iconografía mexica prehispánica y rituales de la muerte ayer y hoy en el Centro de México. Cuenta con un amplio conocimiento de las colecciones del Museo Nacional de Antropología, espacio en el que ha desarrollado actividades de divulgación.