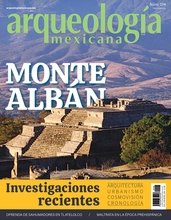Durante 1987-1989 se efectuaron trabajos de excavación en la cala o trinchera I, ubicada en la parte frontal del Templo de Ehécatl, en Tlatelolco. En ese contexto, fueron recuperados un total de 54 ofrendas y 41 entierros. Los resultados de la investigación permitieron concluir que el ritual estaba consagrado a los dioses del agua y los mantenimientos.
Para los pueblos mesoamericanos, ofrendar a los dioses era importante, porque gracias a ellos existía un equilibrio en el mundo natural, del cual dependían los humanos y su entorno, ya que si las deidades se enojaban podían enviarles sequías o provocar eventos naturales que ocasionaban enfermedades y muerte a la población.
Esto ocurrió en el tiempo del rey tolteca Huémac, cuando una sequía azotó la Cuenca de México a causa del enojo que el gobernante causó a los tlaloque al rechazar sus mazorcas, las cuales eran para los dioses sus chalchihuites, sus piedras preciosas, mientras que el soberano deseaba piedras verdes (Códice Chimalpopoca, 1992).
Como consecuencia, los cuidadores del agua y los alimentos retiraron las lluvias e inició una prolongada sequía que sólo cesó cuando Huémac ofreció a su propia hija como pago de la ofensa cometida (Códice Chimalpopoca, 1992). Una sequía similar inició en el año de 1450, cuando según las crónicas una fuerte helada quemó todas las hierbas y la tierra. Las sequías continuaron durante los siguientes tres años, ocasionando escasez de alimentos, y por consiguiente gran mortandad entre la población (Códice Chimalpopoca, 1992; Sahagún, 1992; Durán, 2003; Anales de Tlatelolco, 2004).
Durante ese tiempo, los gobernantes de Tenochtitlan y Texcoco alimentaron a la población con el maíz almacenado en sus bodegas, pero cuando ya no fue posible la gente tuvo que emigrar, venderse o vender a sus hijos para poder comprar cestillos de maíz. De acuerdo con las fuentes, para 1454 la población estaba muy disminuida, y por ese motivo, en algún momento de ese año, los gobernantes y la población que aún sobrevivía realizaron una serie de ofrendas para solicitar a los dioses la terminación de la sequía, y que les concedieran el agua y los alimentos necesarios para sobrevivir. Este hecho histórico quedó registrado en Tlatelolco y Tenochtitlan por medio de ofrendas depositadas en los recintos sagrados.
Durante 1987-1989 el arqueólogo Salvador Guilliem con un grupo de restauradores y antropólogos físicos efectuaron trabajos de excavación en la cala o trinchera I, ubicada en la parte frontal del Templo de Ehécatl, en Tlatelolco. En ese contexto, fueron recuperados un total de 54 ofrendas y 41 entierros. Los resultados de la investigación permitieron concluir que el ritual estaba consagrado a los dioses del agua y los mantenimientos (Guilliem, 1999, pp. 207-226).
Al centro oeste de ese espacio fue depositada una ofrenda designada con el número 12, con dimensiones de 1.20 m de largo por 0.90 m de ancho y 1.10 m de profundidad. Contenía 417 sahumadores fragmentados, contabilizados gracias a la unión de la cazoleta y el mango, muchos de los cuales fueron elaborados exclusivamente para esa ceremonia, alternando con otros que mostraron un uso anterior. Todos fueron utilizados y “matados” ritualmente, es decir, quebrados intencionalmente antes de ser depositados mediante un orden simbólico establecido al interior de la misma ofrenda. Durante la excavación se identificó un depósito de seis capas verticales, las cuales contenían mangos y cazoletas, así como remates en forma de serpientes, garras y otro tipo de representaciones, los cuales estaban asociados a deidades que vivían en los tres niveles cósmicos: cielo, tierra e inframundo (Guilliem, 1999, pp. 123-124).
De acuerdo con la manera en que los códices representan a los sacerdotes sujetando el sahumador, se propone que la lectura de los símbolos y signos plasmados en estos objetos debe empezar en el remate, luego continúa con la iconografía pintada en el mango y al final se lee el simbolismo contenido en la cazoleta. También debe integrarse en esta interpretación el humo que se desprende de las diferentes resinas quemadas, ya que éste eleva a los dioses las peticiones u oraciones presentadas.
Para leer más
Durán, fray Diego, Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, 2 vols., Cien de México, CONACULTA, México, 2002.
Guilliem Arroyo, Salvador, Ofrendas a Ehécatl-Quetzalcóatl en México-Tlatelolco. Proyecto Tlatelolco, 1987-1996, Colección Científica, 500, INAH, México, 1999.
López Austin, Alfredo, Tamoanchan y Tlalocan, FCE, México, 1994.
López Luján, Leonardo, Las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan, INAH, México, 1993.
Medina Pérez, Ángeles, Procesos técnicos y simbólicos en la fabricación de sahumadores: La ofrenda 12 del Templo a Ehécatl-Quetzalcóatl, en Tlatelolco, tesis de maestría en estudios mesoamericanos, FFYL, UNAM, México, 2015.
_____, Los sahumadores del Valle de México en el Posclásico: El simbolismo religioso y su estilo, tesis de doctorado en estudios mesoamericanos, FFYL, UNAM, México, 2021.
Motolinía, fray Toribio de Benavente, Memoriales (Libro de Oro, MS JGI 31), Biblioteca Novohispana, 3, El Colegio de México, México, 1996.
Sahagún, fray Bernardino de, Historia General de las cosas de la Nueva España, Colección Sepan Cuantos, núm. 300, Editorial Porrúa, México, 1992.
Ángeles Medina Pérez. Doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM. Posdoctorante del IIA, UNAM, y profesora de la ENAH.
Blas Castellón Huerta. Doctor en antropología por la UNAM. Investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos, INAH. Dirige el “Proyecto Teteles de Santo Nombre, Puebla”.
Salvador Guilliem Arroyo. Arqueólogo por la ENAH y pasante de la maestría en estudios mesoamericanos por la UNAM. Miembro del Proyecto Templo Mayor. Director de la zona arqueológica de Tlatelolco.
Tomado de Ángeles Medina Pérez et al., “Oraciones e incienso: ofrenda de sahumadores depositados durante la sequía de 1450-1454 en México-Tlatelolco”, Arqueología Mexicana, núm. 194, pp. 23-31.